

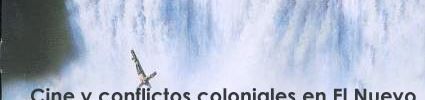

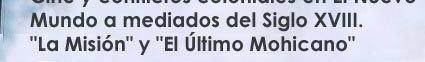

Introducción: cine, historia y siglo XVIII
No es casualidad la elección de estos filmes para estudiar la interpretación cinematográfica del mundo colonial a mediados del s. XVIII, si nos atenemos a las primeras palabras de cada uno de ellos: "Vuestra Santidad: os escribo en este año del Señor de 1758 desde el continente sur de las Américas, desde la ciudad de Asunción, en la provincia de La Plata a dos semanas de marcha de la gran misión de San Miguel"; "Tercer año de la guerra entre Inglaterra y Francia por la posesión del continente. Tres hombres, los últimos de un pueblo en extinción se encuentran en la frontera Oeste del río Hudson" 1. Como se ve, ambos se ambientan, casi exactamente, en el mismo año y en el mismo escenario geográfico: América colonial. Aunque en el caso del primero se trata, más concretamente, de la Sudamérica hispano-lusa mientras que en el segundo, la protagonista es la Norteamérica devastada por un nuevo episodio de la pugna entre Inglaterra y Francia 2, en ambos hablamos de tierras de frontera, donde el proceso de colonización está en pleno desarrollo, vivo, en donde interacciona en todo su esplendor el elemento nativo (mohawks, hurones, etc., en el Norte, guaraníes en el Sur) con los nuevos pobladores. Territorios donde hallamos en su máxima expresión el conflicto derivado del choque de culturas, pero también la lucha por la supremacía entre las metrópolis europeas o el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado.
Sea como fuere, en las dos obras se nos ofrece la posibilidad de analizar, de forma simultánea, la visión cinematográfica de los conflictos coloniales del XVIII en las dos Américas y el uso que los directores deciden hacer de estos símbolos para influir o reflejar la sociedad en la que viven 3. Un doble discurso histórico: el de los hechos históricos narrados y el del contexto histórico que envuelve y condiciona su narración:Por eso hablaremos de que los filmes históricos serán el espacio de un doble discurso histórico y con ello provocarán una doble lectura histórica: primera como simples filmes producidos en un contexto determinado que sostendrá su historicidad; luego, como operaciones de enunciación de un explícito discurso histórico que necesariamente nos remitirá al pasado, aunque siempre relacionado con su contemporaneidad4.
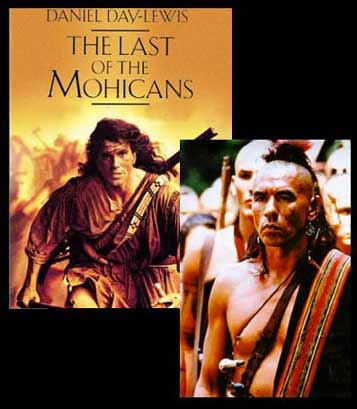
Este es el esquema habitual, pero todavía puede complicarse. Las historias de los propios rodajes forman un tercer discurso histórico que, en ocasiones, influye determinantemente en la presentación final del producto. No podemos imaginarnos, por ejemplo, que La misión hubiese resultado tan impactante sin la colaboración de los indios waunanas, del Chocó colombiano (Sudoeste colombiano, en el Río San Juan), una tribu apartada que apenas había tenido contactos con el hombre blanco y por tanto mantenía en esencia su orgullo, costumbres y energía ancestrales 5. O que El último mohicano no hubiese contado con la espectacular reconstrucción del Fuerte William Henry, que costó seis millones de dólares 6. Tampoco que hubieran estado ausentes los típicos problemas de tipo "salarial" con los extras, problemas que compartieron ambos rodajes.
En el caso de El último mohicano, aún tenemos un último elemento que complica el deslinde. El filme está basado en una adaptación cinematográfica anterior (1936, guión de Philip Dunne) de una novela escrita un siglo antes (Fenimore Cooper, 1826) 7. Aunque la adaptación no sea fidedigna:In translating Cooper's work for the screen, they highlight and make popular those elements of The Last of the Mohicans that have little to do with Cooper's original story, but have everything to do with twentieth-century American popular culture and taste" 8.
Sin embargo, es evidente que los discursos históricos se multiplican y cada escalón previo deja su poso en los siguientes 9. Así, cuando James Fenimore Cooper escribió El último mohicano, hizo famosos a estos indios 10. No obtante, también los extinguió antes de tiempo (actualmente todavía sobreviven en Wisconsin algunas comunidades bajo el nombre de Stockbridge Indians) y confundió su nombre e historia con la de los Mohegan de Connecticut:
In their language, "Mohegan" means wolf - exactly the same as "Mahican" from the Mahican language, but these slightly different names refer to two very distinct Algonquin tribes in different locations. It is very common for the Mohegan of the Thames River in eastern Connecticut to be confused with the Mahican from the Hudson Valley in New York (a distance of about a hundred miles). Even James Fenimore Cooper got things confused when he wrote Last of the Mohicans in 1826. Since Cooper lived in Cooperstown, New York and the location of his story was the upper Hudson Valley, it can be presumed he was writing about the Mahican of the Hudson River, but the spelling variation chosen (Mohican) and use of Uncas, the name of a Mohegan sachem, has muddled things. Other factors have contributed to the confusion, not the least of which was the Mohegan were the largest group of the Brotherton Indians in Connecticut. After the Brotherton moved to the Oneida reserve in upstate New York in 1788, they became mixed with the Stockbridge Indians (Mahican) from western Massachusetts. Because of this, the present-day Stockbridge Tribe should contain descendants from both the Mahican and Mohegan. Anyone not confused at this point may consider himself an expert11.
Este error todavía subsiste (también en el filme de Michael Mann) y muchos americanos se sorprenderían aún hoy al enterarse de que los mohicanos todavía existen.
Finalmente, más allá de los múltiples discursos históricos, el análisis puramente formal de los diversos lenguajes que se interrelacionan a lo largo de la obra (imágenes, palabras, música 12) y que expresan o denotan estos diversos discursos históricos retuerce más si cabe la cuestión. La importancia de la música, por ejemplo, ha sido habitualmente minusvalorada:Sin duda esta capacidad que la música tiene para conducir al espectador en la interpretación correcta de la imagen la convierte por sí sola en una de las herramientas más sutiles y poderosas con que el director de una película dispone para comunicarse con el espectador13.
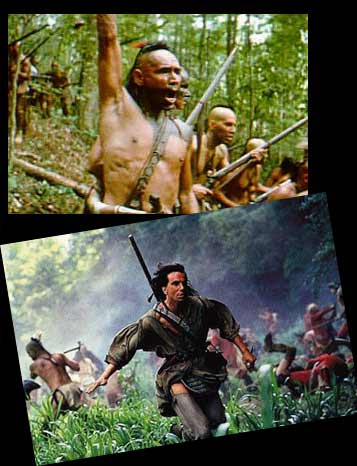
El caso de La misión es particularmente interesante y ya ha recibido atención debida en algunos estudios:Contiene la casi totalidad de los recursos expresivos propios de la música cinematográfica (diegética, no diegética, subrayados, extinción del sonido real, efectos de identificación acústica con la naturaleza del plano) ordenados de tal manera que constituirán un discurso narrativo propio, integrado plenamente en la producción audiovisual (...). Desde el punto de vista estrictamente musical, Ennio Morricone emplea con admirable destreza la capacidad simbólica de representación cultural y antropológica de los timbres instrumentales y de sus registros sonoros, gestos y referencias musicales que impregnarán el conjunto de la obra14.

